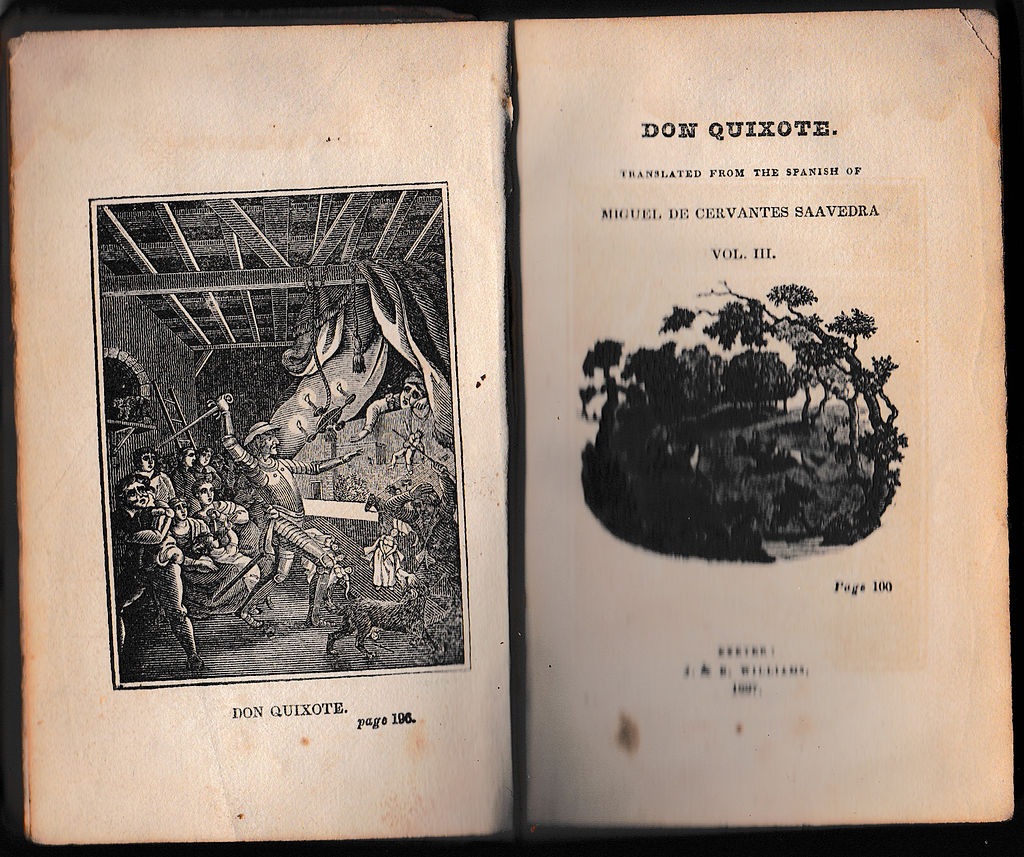Fernando Yurman
Suele afirmarse que la historia es mejor ilustrada, interrogada y entendida por la literatura, no por la filosofía o por la misma historia. Su estofa recóndita es siempre narrativa. El relato histórico no puede escapar a las leyes de la sintaxis o ignorar la semántica. Aquel aforismo “no hay historia solo historiadores”, observa todos los documentos y monumentos flotando rigurosamente sobre el lenguaje. Walter Benjamín sospechaba que el historiador podría ser un trujamán, un ventrílocuo con hábiles trucos teóricos sobre la anticipación y la anterioridad narrada. A cambio, el novelista, menos pretencioso de una verdad, puede narrar desengañando. La novela logra ese toque revelador de linterna exploradora que apreciamos en Balzac o Stendhal con la burguesía francesa, en Dickens con la revolución industrial, en John Dos Passos con el sueño americano, en Cervantes con la hidalguía española y en otros con una realidad creada que parece preexistirlos. Pero fue Cervantes y su orbe los que crearon el Siglo de Oro, no al revés. Quizás el lustre fetichizado que se había otorgado a la historia soslayó que la novela también crea la historia, la va fraguando con sugerencias sorprendentes pero irrefutables. Esa formación imaginaria de la letra, plena de convicción emotiva, pero sin fundamento palpable, tiene el mayor efecto “historizante” sobre los pueblos. Como testimonio rotundo viene al caso la invención de “pueblo” o “Nación”, entre otras ficciones indetenibles, vastos entes imaginarios que mueven montañas.
La invención de la Historia
Un ensayo pretencioso de Shlomo Sand, tiene el oportunista título de “La invención del pueblo judío”. Las premisas que emplea son correctas, tomadas de Benedict Anderson y otros estudiosos que analizaron el sustrato imaginario de las comunidades, pero las aplica solo a los judíos y su conclusión es un nido de sofismas. Supone que los otros pueblos no son inventos. El profesor Sand sigue el espíritu de Renan, que lograba cierta tímida afinidad con Taine y a la postre con Gobineau. Para Renan, Jesús no podía ser judío, para su alambicada espiritualidad esa figura venerada rechazaba esa identidad. Las captaciones de esencias estaban de moda entre los intelectuales de la epoca, y los avezados olfateaban rápido los perfiles. Fue un tiempo del siglo XIX que prefería la mitología nacional en vez de la bíblica, y la búsqueda de los orígenes era una inclinación romántica; la expansión política de esta sensibilidad mereció aquella justa burla de Macaulay “decir que hay un gobierno esencialmente católico o protestante, es como decir que hay una manera católica de hacer compotas o una equitación fundamentalmente protestante”. Hoy se olvida que esos afanes imaginarios, trasmutados en pasión publica, desembocaron en el nazismo. Hay una diferencia entre el cálido sentimiento de Herder por la particularidad y el impulso discriminador de Renan, entre la literaria relación del gaucho con la pampa que hizo Sarmiento y el paisaje con alma francesa de Taine. Es fácil resbalar tratándose de los sentimientos oscuros de lo particular. Lo cierto es que no hay pueblos o entidades colectivas duraderas sin mitologías, nada indica que Inglaterra debe ser teológicamente de los ingleses o que los ingleses deberían estar en Inglaterra. Si se quita el azar étnico, la mezcla arbitraria, y se separa la mitología de una presunta historia real, lo que queda es simple intolerancia a la mezcla imaginaria de la realidad humana. La idea de pueblos originarios es ingenua, tentada por el fascismo, y una ilusión tan postiza como las otras. En lo que mas se parecen los pueblos es en la ilusión de creerse distintos, y para sí mismos todos terminan en originarios.
No cabe duda de que Borges, por ejemplo, descifró buena parte de la historia argentina, pero antes fue inventada más arbitrariamente por Echeverría, Mármol, Alberdi, Sarmiento, Hernández, Hudson, Lugones, grandes narradores de lo que debía haber pasado en ese incierto país. Ellos configuraron los fantasmas precursores, y los lectores fertilizaron con otras especies ese lecho narrativo. Cuando Macedonio Fernández, con sonriente agudeza, observa que los gauchos están en la Pampa para divertir los caballos, nos iluminaba con su humor este costado de una escena ignorada, la trama desconocida de la mítica realidad criolla.
La novela que repta
Al repasar las generaciones de fieles que estudiaron la sagrada teoría de Marx, el intento heroico y patético por extraer las leyes de la historia de esa Tora de los impíos, es difícil no recordar el intenso carácter ficcional de la obra. Las frases reverberan sobre las pasiones que inventaron Hugo, Dumas, Musset y otros hijos del siglo. Heinrich Heine, amigo de Marx, también migrante, reconocía su alta sensibilidad literaria, pero también su torva inclinación por el héroe sombrío. Posiblemente Edmundo Dantes, el justiciero y vengativo Conde de Montecristo, fue una de sus musas. Desde las sombras sostenía parte de la irritación crónica de Marx que avivaba su pensamiento; otro influjo procedía de “ los Miserables”, que Víctor Hugo había divinizado para siempre en las barricadas (las metáforas de olas revolucionarias, corrientes históricas que se enfrenta y anegan el espacio social, derivan de esa escena). Estos dos románticos se fundieron en una novela imaginaria (en el más certero sentido freudiano), que atravesó muchas biografías. Abarcó en su drama tanto a Friedrich Engels, sordo rival de un padre exitoso como empresario textil, como al furibundo Marx, cuyo matrimonio con una aristócrata alemana no le soluciono el problema doméstico. Los dos pensadores no tenían ni cadenas ni trabajo que perder, vivían de sus protectores. Compartían el mismo narcisismo exacerbado que los arrojaba a las comparaciones inevitables. Sus voces guardan el tono querellante, el ingenio aventurero, de las patologías románticas. Sus argumentos son impetuosos, una esgrima de sospechas y revelaciones que pretendían modificar la realidad en vez de intentar comprenderla, como otros simples mortales. La propia acumulación de reconocimiento histórico, la avidez panfletaria, procuraban el nuevo Partenón de la época que ayudaron a inventar. Como a tantos participantes de la gaseosa filosofía alemana de entonces, los devaneos de Hegel les había suministrado un ideal erotizado del pensamiento, una novela del “pensar” curiosamente embanderada con” la materia”. La declamación obsesiva, religiosa, sembró multitudes, no a pesar de las normas rígidas y categorías sagradas, sino por su ejercicio, una fe que ofrecía el opio más barato.
Es cierto que del carácter novelesco de los textos de Marx no deriva automáticamente el autoritarismo estalinista o maoísta, el régimen coreano, cubano o venezolano. Eso requirió otra novela, “El estado y la revolución”, el manual leninista para llevar al matrimonio aquellas pasiones. Separar ese fondo emotivo tiene costos, el minucioso Althusser procuro convertir en ciencia la teoría marxista, higienizarla de ideología, despojarla de sus pasiones, pero se le colaron por la ventana de la locura y terminó asesinando a su mujer. Las pasiones también alcanzaron a Garaudy, otro teórico voluntarioso, y sus ensueños hoy sostienen la ultraizquierda fascista de Melanchon en Francia. El país de la ilustración y la razón es también el país de las letras, y Lamartine ya prevenía sus contagiosas pasiones a Hugo. No casualmente Madame Bovary, la novela fundamental, termina en una condena de las novelas, casi igual que la novela fundadora de Cervantes sobre la muerte de Alonso Quijano, el bueno, que había sido Quijote en su desvarío.
En algunos casos, la novela leída era recibida por la narración imaginaria ya instalada. La mezcla de voces luego parasitaria al héroe, como quizás ocurrió con los personajes folletinescos de Eugenio Sue o Knut Hamsum y la biografía reivindicativa que se inventó Hitler. La misma fábula que luego noveló el inescrutable pasado alemán de las multitudes. En otros, la novela circulaba por entregas, cambiaba de mano y hacía historia con portadores involuntarios de la ficción. Un caso interesante es Jean Paul Sartre, uno de los pensadores más lúcidos de su tiempo, acostumbrado a pensar en contra e incorporar la subjetividad en los análisis políticos. Ofendido por la incipiente tecnología, observo que la bomba atómica era antihistórica. Nadie entendía lo que había querido decir, pero había una historia, una novela propia, donde ese capítulo no entraba. También en su obra “Las manos sucias” ilustro la razón por la que el estalinismo es perdonable, incluso bueno en sus errores, como asimismo postula su ensayo “El fantasma de Stalin”. Es un caso de un filósofo, novelista, dramaturgo, ensayista de la literatura, encerrado en una novela univoca, una ficción inscrita que lo pensaba, pero él no podía leerla.■